Venezuela: lo óptimo, lo bueno y lo peor
Juan Ignacio Brito Profesor Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la U. de los Andes
- T+
- T-

Juan ignacio Brito
Parece innegable que Venezuela va en camino de convertirse en una nueva Cuba: un país alguna vez lleno de promesa que ha sido arruinado por un liderazgo dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder. La idea de progreso o avance ya no existe en La Habana ni en Caracas: lo único que les queda a las respectivas castas gobernantes es la necesidad de aferrarse a sus cargos como solitario medio de supervivencia.
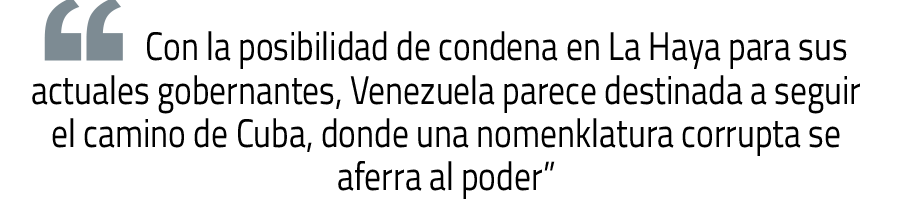
En el caso venezolano, esto ha quedado aún más patente luego de que el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU denunciara hace unas semanas ejecuciones extrajudiciales, torturas y la existencia de prisioneros políticos, abusos y aparatos de inteligencia especialmente orientados a la represión de la disidencia. La presidente de la Misión pidió incluso que la Corte Penal Internacional considere “la posibilidad de emprender acciones legales” contra el Presidente Nicolás Maduro y los ministros del Interior y Defensa (ambos militares), como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Nadie puede dudar de la buena intención de quienes elaboran e impulsan este tipo de reportes, pero la consecuencia concreta de ellos a veces va justo en sentido contrario del espíritu que los anima. Es que pueden llegar a anular cualquier resquicio de posibilidad de que dictadores atroces dejen el poder. Si en el pasado líderes autoritarios y crueles como Anastasio Somoza, Idi Amín, el Sha de Irán, Maurice Duvalier, Ferdinand Marcos o Mobutu Sese Seko estuvieron dispuestos a abandonar el gobierno, fue porque hubo quienes les ofrecieron inmunidad a ellos y sus familias, y les dejaron abierta una vía de escape en el exilio. Hoy, la sombra que proyecta la acción de la CPI hace impensable que dictadores terribles siquiera consideren aquella opción y, por el contrario, los incentiva a mantenerse para siempre en sus cargos. El exilio dorado no existe para ellos, ni tampoco la opción de que las sociedades que dirigen con mano de hierro se sacudan de sus decisiones atrabiliarias.
Así, en su afán de perseguir el óptimo (que los dictadores paguen por sus atropellos), los activistas y organismos en favor de los derechos humanos terminan descartando lo bueno (que salgan del poder, permitiendo así que los países dejen atrás dictaduras abusadoras), y finalmente solo consiguen lo peor (que se eternicen en el poder, multiplicando el dolor y el sufrimiento).
Precisamente eso es lo que parece estar sucediendo en Venezuela. La situación ya era muy difícil si se considera que la oposición interna no ha sido capaz de desestabilizar al régimen y enfrenta divisiones; que las fuerzas armadas lucen firmemente comprometidas con la dictadura; que no parece posible que la presión internacional obligue a Maduro y sus secuaces a negociar en serio; y que la cúpula chavista ha encontrado una manera de sobrevivir y financiarse a través del narcotráfico. Pero si a eso se le añade que una eventual salida negociada probablemente llevaría a los actuales gobernantes a un juicio y una condena en La Haya, queda más que claro que Venezuela parece destinada a seguir el camino de Cuba, donde una nomenklatura corrupta se aferra al poder desde hace seis décadas.
Resulta imperativo condenar los excesos del régimen bolivariano y mantener la presión sobre él. Pero una prudente dosis de realismo debería conducir también a dejar una puerta abierta que permita una eventual salida a sus dirigentes, incluso si ello supone postergar lo óptimo para conformarse con lo bueno. Es, parece, el único camino para evitar lo peor.































































